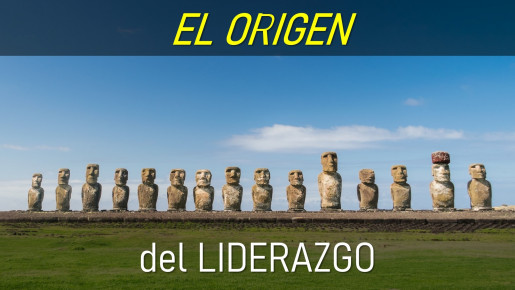LA ÉTICA, COMO PRÁCTICA DE UNA DISCIPLINA FILOSÓFICA

Publicado: oct 1, 2020
Autor: Miguel Eduardo Anaya Mares
INTRODUCCIÓN.
Pese al gran avance científico y tecnológico en el que el ser humano se desarrolla en la actualidad, es necesario prevalecer la capacidad de asombro. Gracias a la filosofía, se cuestiona de manera particular los acontecimientos de la vida y la forma de apreciar la realidad. Desde la niñez se despierta el afán de conocer los acontecimientos del mundo, la bien conocida edad de los “porqués”, y generalmente se formaliza en la adolescencia, en la que según Escobar, et al. (2004) se “llega a adquirir una conciencia interrogante” (p.5). Mientras se viva placenteramente y en acuerdo con la realidad no es necesario que la filosofía justifique alguna circunstancia, pero en cuanto se presente una crisis la filosofía se manifestará acompañándola de la mano en la búsqueda de respuestas que satisfagan las necesidades humanas con base en las creencias contemporáneas. Según Aristóteles y Platón (grandes filósofos de la antigüedad) la filosofía se desarrolló a partir de la admiración, aquél asombro incapaz de explicarse, por lo que la palabra filosofía se deriva etimológicamente de su significado: “amor a la sabiduría” en el que la naturaleza del ser humano, como ente racional, será el explicarse el mundo que lo rodea (mencionado en Escobar, et al., 2004, p.4).
Hoy en día, ante los problemas sociales que se viven con más cotidianidad, se requieren de nuevos conceptos para diseñar diversas soluciones mediante una de las expresiones más promisorias y fructíferas de la rama de la filosofía: la ética. En diversas situaciones sociohistóricas la ética ha intentado dar respuesta a los fenómenos de la moralidad social, aquellos que son su objeto de estudio, pero ha sido de manera desigual al sustentarse de perspectivas y visiones diferentes, y aunque estructuralmente contengan las mismas categorías no es posible prescindir de valores en la revisión de la moral (aquellos que la población adulta los identifica como carentes en la juventud mexicana) por lo que el ordenamiento en cuanto a su prioridad será la acción detonante para conceptualizar y articular los nuevos discursos éticos. A través de la historia se han identificado una gran gama de teorías en relación a la ética, algunas inclusive contrapuestas, sin embargo ante las nuevas situaciones globales se deberá sustentar de las principales corrientes éticas heredadas y preexistentes, con el afán de insertar nuevas aportaciones que renueven las respuestas a las exigencias de este siglo XXI de la humanidad. Hoy más que nunca se demanda para la justicia una moralidad y el auge de los valores universales, que ratifican la dignidad y los derechos de las personas.
DESARROLLO.
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2020) la ética es “parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores”, así como también la identifica como el “conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida”. Por su parte Escobar, et al. (2004) menciona que proviene de la palabra griega ethos cuyo significado es “costumbre o hábito”, por lo que de manera etimológica se refiere a la “doctrina o teoría de costumbres” (p.12).
La ética, como disciplina filosófica, reflexiona acerca de la moral que el ser humano lleva a cabo mediante sus prácticas en la sociedad. Donde surgen diversas preguntas acerca de entendimiento de lo moralmente bueno, las obligaciones, las fronteras de la libertad y el funcionamiento de sus normas. El curso de la ética, con base en los principios e ideales morales, debe proponer el mejoramiento de las situaciones humanas. Por tal motivo al construirse racionalmente a través de los métodos de rigor conceptual y de análisis, pueden explicar la dimensión moral para su comprensión y aplicación social. Hans Küng (mencionado en Nussbaum, 2007) muestra, mediante su ética global, que a través de una teoría borrosa se toman decisiones, se enfrentan diferencias y se estructuran las áreas de dichos debates, por lo que al teorizarse y relativizar una lista presupone los roles a los que debe servir (p.297).
Aristóteles (mencionado en Escobar, et al., 2004) identificó a la ética como una ciencia práctica, con la finalidad de abordar la vida social e individual del hombre y lograr los fines específicos que busque. En su Ética a Nicómaco concluye que la felicidad es el bien supremo al que aspira todo hombre, ya que la valora como la plenitud de su realización activa y lo relaciona con la idea del bien, que es lo que lo permite (p.12-13). En principio, la ética es un conocimiento normativo que reflexiona acerca de las justificaciones morales para esclarecerlas, y la moral orienta acciones específicas para las acciones racionales de los seres humanos que impacten positivamente en su vida, mejor dicho, la realización del valor de lo que es bueno. En la religión, por ejemplo la ética cristiana, el amor al prójimo o la caridad con los demás propician la buena vida: el amor y las virtudes de paciencia, resignación y mansedumbre, en cambio la mala vida o pecado se relaciona con el odio, egoísmo y la soberbia, donde inicia con Adán al revelarse en contra de su creador.
En relación a la naturaleza de lo bueno, se identifican las principales respuestas en el plano de la teoría ética (Escobar, et al., 2004, p.14):
- El eudemonismo. Desarrollada por Aristóteles en la antigua Grecia se considera que la aspiración de todo hombre es la felicidad y para poderla alcanzar sólo debe hacer lo que le es propio y es parte de su naturaleza: una vida racional y teorética, en donde los menos sabios y vulgares buscan la felicidad en riqueza, placeres y fama.
- El hedonismo. Lo bueno es lo que nos produce el placer y lo malo lo que nos aparta de él. Epicuro de Samos no concibe a los goces inmediatos (comida, sexo, bebida, etc) como verdaderamente el placer, sino los duraderos como los intelectuales y los estéticos en los que se distingue un estado de contemplación y de quietud.
- El utilitarismo. Reside lo bueno en lo que es provechoso o útil para cada persona, defendida por Jeremias Bentham y John Stuart, filósofos ingleses del siglo XIX. Se trata de superar las dos posiciones extremas: el egoísmo, lo que es sólo útil para uno mismo, y el altruismo, lo que beneficia a los demas excluyéndome.
Para Stuart Mill (1968) considera que el logro de la felicidad es lo más útil para la mayoría: “la utilidad no sólo incluye la búsqueda de la felicidad, sino también la prevención y mitigación de la desgracia”, donde la felicidad es algo concreto en el deseo de la salud, el cultivo de la inteligencia y la búsqueda de placeres elevados, por lo que no la considera sólo como una idea abstracta: “cualquiera que encuentre abiertas las puertas del conocimiento y haya sido enseñado a ejercer sus facultades de un modo normal, halla fuentes de inagotable interés en todo lo que le rodea” (Escobar, et al., 2004, p.15).
Según Nussbaum (2007) la ética neoaristotélica de las capabilities (oportunidades) proporciona lo que debe ser el punto de partida acerca de una vida humana plena, con vida real, gente real y no las típicas abstracciones alejadas que son más extensas y con diferentes gamas de personalidad distinta a la analítica (p.294). Además, indica que su premisa de hoy en día se considera más extensiva, por lo que es necesario considerarla más individualista (p.295). Nussbaum (2007) indica que la ética “es estrecha y confiadamente sabihonda” (p.306). Y se determina que para considerar a la ética como una ciencia se debe de incluir el uso de un método para que elabore hipótesis y teorías sobre los hechos morales en lo que se puedan definir principios generales de conducta.
El carácter histórico de la ética permite reflexionar sobre las diversas posturas ante la moralidad, donde se ubican los valores, principios, códigos o normas que determinan la pauta del modelo o ideal acerca de la vida buena, la correcta. Donde el principal objeto de estudio de la ética es la moral y ésta existe como un marco de referencia que determina las acciones y formas de vida que logran la armonía y convivencia en la existencia humana. La moral, definida por la RAE (2020) se identifica como “perteneciente o relativa a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva”. El filósofo Adolfo Sánchez (1972) la define en un concepto más estricto: “un conjunto de normas, aceptada libre y conscientemente, que regulan la conducta individual y social de los hombres”, en esta definición se identifican los elementos propios de la moralidad aplicada que son: libre y consciente, ámbito individual, ámbito social, plano normativo y el plano fáctico (Escobar, et al., 2004, p.16).
Los códigos morales en las sociedades no se manifiestan de manera expresa en leyes sistematizadas o estatutos jurídicos, son transmitidas a través de la educación y las tradiciones familiares o de la comunidad, y algunos de ellas están ligados idiosincrasias religiosas. Como por ejemplo; las Tablas de la Ley que fueron reveladas a Moisés y que muchos de nosotros conocemos mediante los 10 mandamientos de la Ley de Dios y que contiene las normas morales incuestionables de universalidad: “no matarás”, “no cometerás adulterio” y “no mentirás”. En estos ejemplos se observa que tanto la religión como la moral se entremezclan con el afán de proponer el camino de las acciones hacia una vida satisfactoria y buena. La religión, definida por la RAE (2020) como el “conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto”. No siempre se entrecruza con las normas morales, ya que algunas veces son laicas y se fundamentan en las creencias o percepciones del bien individual y social, como lo es la modernidad de hoy en día que se mantiene al margen de los intereses religiosos en consonancia con el sistema económico social imperativo en nuestra época como lo son: el trabajo, la honradez, el ahorro, la revisión, la puntualidad, la entrega y el amor al país (Escobar, et al., 2004, p.18).
Las características del pensamiento ético en la teoría moral que lleva a cabo el filósofo se ilustran al aplicar su método mayéutico en el que indaga cada una de las virtudes que influyen en la formación del buen ciudadano, en cambio la moral filosófica se refiere a la asimilación y puesta en práctica de cada uno de los principios que ayudarán al momento episodios dramáticos y que gracias a esto (teoría y práctica) se forma una unidad indisoluble en la praxis de la ética (Escobar, et al., 2004, p.19).
El ser humano se da cuenta de sus acciones gracias a la conciencia, que por medio de la cual se da cuenta de lo que realiza y tiene conocimiento de sus actos, en el que decide la pertinencia o conveniencia de la acción a través de la deliberación. La conciencia es el “conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios” además (RAE, 2020). Los actos humanos voluntarios se realizan a partir de una voluntad deliberada en la que participa y actúa el análisis racional.
Navarro y Bonilla (2006) hacen mención que en la vida diaria todos los seres humanos ajustamos nuestra conducta a las necesidades de la situación, a la que nos enfrentamos con base en las normas que se consideran adecuadas o dignas de ser cumplidas. Dichas normas son aceptadas por la comunidad y reconocidas como obligación, por tal motivo es necesario alinear nuestro comportamiento para encajar con las creencias o paradigmas de la sociedad. Para ello se indican que “el comportamiento moral exige no sólo la reflexión y la comprensión de los principios reglas y normas que nos rigen, sino también el dominio de los criterios para su adecuación a las situaciones del contexto” (p.26). Mediante la autoconciencia el ser humano adquiere la habilidad para identificar, generar nuevos principios, reglas y conductas ante los nuevos problemas que se le presentan, y mediante la interioridad personal modificamos la propia conducta con intención de cumplir con las reglas y normas morales esperadas en cierto círculo de la comunidad.
CONCLUSIONES.
En la antigüedad, Aristóteles sostuvo que el hombre es un animal político, por tal motivo se considera ético y es parte imprescindible de la misma. Por tal motivo en la naturaleza del ser humano se encuentra la disposición de la convivencia social en la que los valores morales alcanzan su plenitud en la comunidad, cuyo centro nuclear es la familia y el Estado. Se considera que el ser humano se encuentra dotado con una conciencia moral y gracias al libre albedrío otorgado por la religión, le permite ser absoluta y totalmente responsable de sus actos, así como de juzgar y ser juzgado y a elegir una forma de vida. En la naturaleza ningún otro ser viviente tiene, al igual que el individuo, la capacidad de la determinación y elección de su propia existencia, que es un aspecto decisivo importante de la dimensión ética del ser humano.
Ante las situaciones, eventos y circunstancias que estamos viviendo en México es importante que como profesionistas inculquemos en los jóvenes su identidad moral, para que desde su particular punto de vista pueda identificar y apreciar lo que es bueno o malo en su vida y actúen en consecuencia. Con la finalidad de obtener una vida buena, a través del uso del juicio de la razón, podemos reconocer de un acto en concreto su calidad moral, con intención mediante una forma y recta de formular los juicios que logren el bien de manera consciente en la sociedad.
BIBLIOGRAFÍA.
Escobar, G., Albarrán, M. y Arredondo, J. (2004). Ética y valores I. México, D.F.: Grupo Editorial Patria.
Navarro, R. y Bonilla, J.E. (2006). Ética y valores 2 (2a ed.). México, D.F.: Compañía Editorial Nueva Imagen.
Nussbaum, M. (2007). La ética del desarrollo humano y las frontiers of justice de Martha Nussbaum. Desacatos, (23), 291-318. Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Países Bajos. Recuperado de http://aulavirtual.utel.edu.mx/repository/coursefilearea/file.php/1/UNAG/Docotorado/2do.Cuatrimestre/EDS/src/NussbaumFrontiers_of_justice.pdf
Real Academia Española (2020). Diccionario de la lengua española. Conceptos obtenidos de http://www.rae.es/
Post populares